Desde el
cielo, lo primero que adiviné -sin saberlo- era Port Royal, la base
bucanera desde la que Henry Morgan armó su leyenda. Lo supe más
tarde, cuando escudriñando un mapa comprobé que después de un
largo brazo de tierra, colgando sobre el mar Caribe, se ubicaba este
puerto. Ya en tierra, una contradicción: uno de los carteles que dan
la bienvenida al viajero apelaba a cuidar el medioambiente. Nada raro
si no fuera porque, quien firmaba la sugerencia, era una compañía
petrolera.
Kingston es
una ciudad descuajeringada a ratos: casitas bajas, jardines de un
verde intenso que solo cuidan en los colleges
y las embajadas, socavones en las carreteras y el calor tropical
habitual en estas latitudes. Un desayuno que me dejó irritado el
gaznate, una hostia con una escalera en la cabeza y una chispa de
fuego que se me clavó en el ojo derecho son algunas de las cosas que
me sucedieron en mi primer día vagabundeando entre el centro y el
este de Kingston.
La
historia de Jamaica es algo perra, ya que la esclavitud estuvo metida
en la existencia de este pueblo hasta bien entrado el siglo XIX. La
inmensa mayoría de la población -cerca del 80%- es negra. Así que
ver a un blanco con una mochila al hombro en estaciones de autobuses
y en institutos en busca de los Usain Bolt de mañana es una escena
poco repetida.
Y
el racismo, claro, como amenaza, como miedo. A pesar de un leve
bufido de un tipo nada de eso ha llegado hasta mí, que quemé las
zapatillas por las ardientes aceras de la calle Old Hope. Más de 30
grados hasta que un chaparrón suspendió el entrenamiento de
atletismo de los chicos del Mona High School pero dejó escenas de
apasionados de este deporte jugando con la lluvia.
De
regreso, paré en un supermercado para rellenar el zurrón de
provisiones, pero no tuve en cuenta ni los desproporcionados precios
de este país ni el dinero que no llevaba a mano. Así que a la hora
de pagar, me vi con que me faltaban más de 1.000 dólares jamaicanos
(cerca de 11 dólares) para completar mi desayuno, cena y hasta donde
alcancen los víveres. De repente, una mujer se acercó y sacó un
billete de 1.000. No entendí nada. El mozo siguió embolsando la
comida y la cajera farfulló algo ininteligible.
Se
acercó otra chica y me dijo que aquella señora me había pagado el
resto de la cesta de la compra. No me dio la oportunidad de
devolverle el dinero, ni de darle las gracias ni de conocerla. Era
negra: como la mayoría de la población. A mí me habían dicho
que aquí había resentimiento hacia los blancos. Y yo,
pálido como luz de luna...
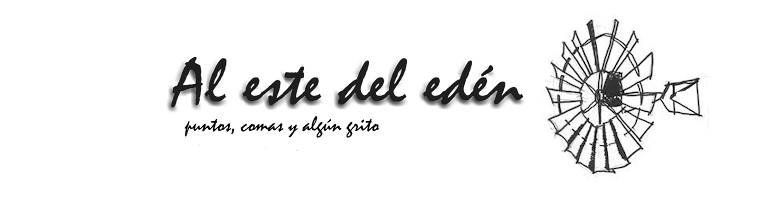
No hay comentarios:
Publicar un comentario