 Amanecía
en Nantucket. Creo que en todos los lugares, pero especialmente en sitios como
éste, el mayor encanto se extrae de esos
momentos. Erick me había tratado muy bien: algo que no sospeché
cuando me recogió en su camioneta y eché mi mochila a la caja
trasera de madera.
Amanecía
en Nantucket. Creo que en todos los lugares, pero especialmente en sitios como
éste, el mayor encanto se extrae de esos
momentos. Erick me había tratado muy bien: algo que no sospeché
cuando me recogió en su camioneta y eché mi mochila a la caja
trasera de madera.
Pero
quienes hacen las cosas siempre así, al no dar importancia a sus
actos, tampoco los rodean de liturgia. Te dicen: ahí tienes tu
cama, ahí el salón, aquí la casa. No se preocupan de que todo esté
en su sitio ni de que las sábanas estén limpias ni de que todo
cuadre perfecto. Incluso, al despedirnos apenas me dio un apretón de
manos, o chocamos los puños, y le dije que ojalá nos volviéramos a
ver (porque él me dijo que a Nantucket mejor llegar en verano y yo
le dije que a mí me gustaba noviembre). Eran casi las seis y media
de la mañana, hacía un frío de narices y él esperó a que yo
trepara por la rampa del barco mientras, con el coche en marcha y a
poquísima velocidad, agitaba la mano. Algo que resumía todo. De
pocos lugares me he ido con tanta nostalgia.
- ¿Por
qué acoges a gente en tu casa?-, le pregunté un día.
 |
| Muelle de Nantucket. |
Él hizo
una sopa, yo compré vino, la pareja hizo una especie de empanada y
David, que llegó
algo tarde, trajo otra botella de vino -argentina,
que bebía a sonoros sorbitos-, algo de café molido y dos rollos de
papel de cocina. Cuando sacó estas cosas nos moríamos de la risa.
Estábamos en Nantucket y David llegaba de invitado y traía dos
rollos de papel de cocina.
Hablamos de
todo, de lo divino y humano, de unas experiencias en este genial
sistema llamado couchsurfing
que me han puesto en más de un apuro en la multitud de casas donde
me he alojado, con gente rarísima, gente que trató de propasarse
y gente que me abrió su puerta y no la volví a ver nunca más.
Erick
se moría de la risa cuando conté mi aventura neoyorquina y un tipo,
amable, discreto y yo diría que hasta en paz consigo mismo, me dijo
que durmiera con él porque en el sofá hacía frío. Claro que no me
hubiera importado dormir con él si minutos antes no le hubiera
frenado con un huracán de intenciones -las mías- que eran
contrarias -e incompatibles- con las suyas. Por ejemplo.
 La
cena transcurría hasta que se apagó el vino y la luz y el café que
trajo David, un tipo que parecía duro y tosco, pero que resultó ser
amabilísimo y tener interés por la vida de los demás. Eso lo decía
todo. Luego saqué la cámara, nos hicimos una fotografía de grupo y
luego le saqué a él una. A Erick, el anfitrión despreocupado, el
que choca el puño y sin decirlo te ofrece todo, con cuya bici
recorrí la isla haciendo un apaño -casi pedaleando con el cable del
cambio agarrado entre los dientes para que tensara- y el que me
esperó que subiera al barco, agachando la cabeza tras el cristal, y
removiendo la mano en el aire. El que me dijo, ahora lo recuerdo, que
él creía en los cambios individuales, no en los culturales.
La
cena transcurría hasta que se apagó el vino y la luz y el café que
trajo David, un tipo que parecía duro y tosco, pero que resultó ser
amabilísimo y tener interés por la vida de los demás. Eso lo decía
todo. Luego saqué la cámara, nos hicimos una fotografía de grupo y
luego le saqué a él una. A Erick, el anfitrión despreocupado, el
que choca el puño y sin decirlo te ofrece todo, con cuya bici
recorrí la isla haciendo un apaño -casi pedaleando con el cable del
cambio agarrado entre los dientes para que tensara- y el que me
esperó que subiera al barco, agachando la cabeza tras el cristal, y
removiendo la mano en el aire. El que me dijo, ahora lo recuerdo, que
él creía en los cambios individuales, no en los culturales.
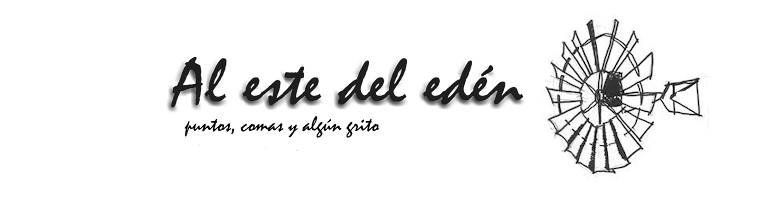
No hay comentarios:
Publicar un comentario