El bueno de G.
me dice que haga algo con los hechos, con lo que sucedió una madrugada en playa
Popoyo, en la costa pacífica de Nicaragua, hace unas semanas. Y tiene razón si
tenemos en cuenta que aquella noche tuvo bastante de suspense, alumbrado todo
por un eclipse de luna, que fue enrojeciendo al mismo ritmo que sucedían los
hechos.
 Os pongo en
antecedentes: un amigo nicaragüense (nica, en lenguaje popular) me ofreció
acompañarle al Magnific Rock, un
hostel-restaurante construido encima de un acantilado a unos tres kilómetros de
la hamaca donde leía Adiós Muchachos.
Le dije que fuese él solo, porque ya habíamos ido por la mañana y me había
quemado los pies. Después de sudar y recuperar lo perdido, regresamos y habíamos
paramos en una choza a comer un nacatamal.
Os pongo en
antecedentes: un amigo nicaragüense (nica, en lenguaje popular) me ofreció
acompañarle al Magnific Rock, un
hostel-restaurante construido encima de un acantilado a unos tres kilómetros de
la hamaca donde leía Adiós Muchachos.
Le dije que fuese él solo, porque ya habíamos ido por la mañana y me había
quemado los pies. Después de sudar y recuperar lo perdido, regresamos y habíamos
paramos en una choza a comer un nacatamal.
Se fue solo, por
aquello del sexo opuesto, y regresó a las seis de la tarde dando tumbos. Me
saludó y, sin darme tiempo para preguntaré cómo le había ido, se quedó dormido
en la arena. En esas anochecía.
Una hora después,
le desperté y fuimos a su casa, donde se acostó. Yo cogí el ordenador, me pegué
una ducha en un baño exterior que había, y regresé al bar de la hamaca, encima
de la playa. Empecé a teclear.
Esa noche no
quería tomar ni una cerveza, porque en este país se bebe en exceso y mi misión
era otra, pero llegaron dos hondureños con una botella de whisky ya en el
estómago y se sentaron conmigo (los conocía de la noche anterior). Todo transcurría
entre apagones y el alcohol que seguían metiéndose para el cuerpo. Al poco
tiempo, se sentaron el dueño del bar y otro nicaragüense bastante imbécil,
aunque eso lo descubrí más tarde.
Vaya por delante
que nunca he visto beber de modo tan aguerrido a nadie tanto como a los
hondureños, que se propusieron acabar con la frente pegada a la mesa. Y lo
consiguieron.
Hablamos
apaciblemente hasta que llegamos a una discusión: si Manuel Mel Celaya sufrió un golpe de estado.
Técnicamente, decía uno, no lo era; el otro, que vivía en San Pedro Sula, la
ciudad más peligrosa del mundo, decía que sí. El dueño del bar, con aires
sensatos, decía que no. Y el imbécil no se enteraba.
Pasada la media
noche me enteré de lo del eclipse mientras el guardia del lugar, un joven que
se emborrachó más tarde, cuando su jefe, el dueño gordo, acabó desubicado y roncando en una hamaca,
advirtió que había una tortuga desovando. “¿Dónde, que quiero ir?” le pregunté.
“Te acompaño”, me susurró el dueño del bar.
No recuerdo si cuando
me dijo eso ya me había dicho otras cosas al oído, o si fue después. El caso es
que después, como intuyó que no me había percatado de sus intenciones, pasó a
una estrategia más directa: las “manitas”.
En eso que el
imbécil, como habíamos hablado de la colonización, se calentó y vertió en mí
toda la rabia acumulada de los últimos cinco siglos. Y me dijo que me iba a “turquear”
(dar una hostia, vamos). Insistió en que era porque yo era español y toda esa
perorata que manejaba Chávez. Lo que hay que ver.
Los dos
hondureños seguían bebiendo como locos mientras el gordo ordenaba al guardia que
me sacara cervezas, como si eso me hiciera cambiar de opinión, de acera o de
ambas cosas, porque el tipo era bastante feo. Aumentaba la tensión con el
borracho, al que me imaginé incrustándole una silla en el lomo, cuando uno de
los hondureños se propuso dirimir la disputa, si es que se puede llamar así a
los desvaríos de un tipo que antes de comenzar a beber me acompañó amablemente
a por cerveza: sacando la pistola.
Pero se
despertó. Y yo tenía hambre. Así que la casa vecino, donde estaba el hijo de
los dueños y dos amigos -claro, también borrachos-, se nos antojó adecuada para
cenar. Entramos tranquilamente a la cocina, pusimos a hervir unos noodles picantes y los cenamos, a eso de
las tres de la mañana, en el porche de la casa donde croaban un par
de sapos
enormes y que me amigo el nica los cogió para enseñármelos.
Pensando en ir a
dormir, le conté la anécdota de la playa, con bastante humor. Pero sus ganas de
tomarse un trago o despejarse después de su ración de sueño, nos llevó de nuevo
al lugar de los hechos, donde la luz iba y se iba continuamente. Agarró el
puñal –supongo que en tono jocoso o preventivo-, una linterna y observé cómo se
retorcían los dos hondureños. Acabaron la última botella de whisky… y sacaron
una, de un litro, de ron. Me sorprendió la capacidad de martirio de algunas
personas.
Regresé a casa,
me dormí y desayuné unas galletas que había cogido en la cocina del vecino la
noche anterior. Ese día creo que dormí en Chichigalpa, después de varias
desventuras en transporte público. Pero eso merece otro capítulo.
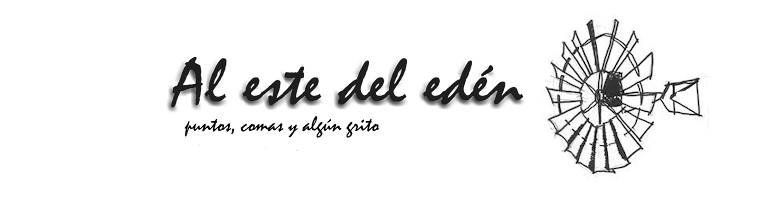

2 comentarios:
Estás hecho todo un aventurero. Cualquier día de estos te veo presentando una novela de viajes.
Me ha encantado tu relato.
Un abrazo
Miguel,
de momento me conformo con vivir las cosas. Echo de menos encontrar cierta paz para ordenar mis ideas, que andan alborotadas (como yo, vamos) y escribirlas.
Serán cosas de la edad.
Un abrazo
Publicar un comentario